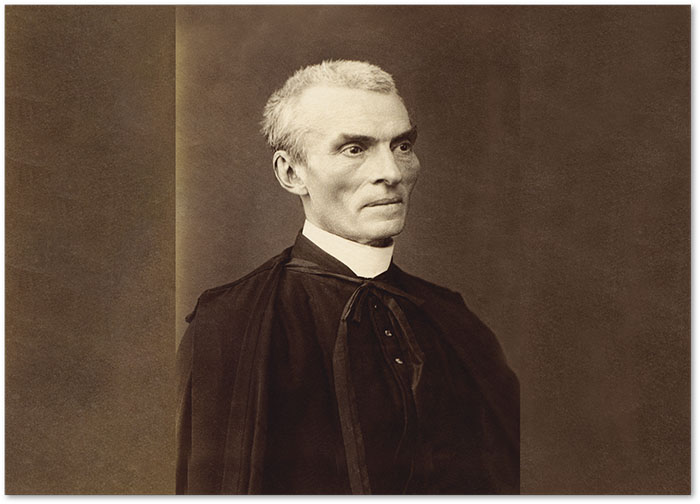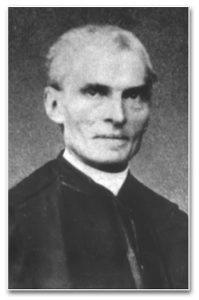Judas Iscariote, al ver que Jesús había sido condenado a muerte, se dirigió al Templo para deshacerse del dinero espurio con el que había vendido a su Maestro. Cuando llegó, envuelto en tinieblas y dominado por la desesperación, dijo a los sumos sacerdotes: «He pecado entregando sangre inocente». Y aquellos pérfidos ministros se limitaron a responderle: «¿A nosotros qué? ¡Allá tú!» (Mt 27, 3-4). Entonces, Judas arrojó las monedas al suelo, salió del lugar santo y se ahorcó.
¡Oh, Judas! ¿No tenías por Maestro al Redentor que quita el pecado del mundo? ¿Por qué no corriste hacia Él, y sí hacia la perdición? ¡Cómo le dolió al Corazón de Jesús ver a quien había vivido tres años en la escuela de su amor desconfiar de su perdón y precipitarse desesperadamente entre los condenados!…
Pues bien, ese mismo Jesús, despreciado por el traidor, nos espera a cada uno de nosotros en el confesionario para concedernos torrentes de su perdón. ¿Acaso le diremos también «no» a Él?
Pecadores por naturaleza, penitentes por la gracia
Perdón. Hermosa y conmovedora palabra, divina potestad y una real necesidad para los hombres. ¿Quién no necesita de perdón? Con absoluta excepción de Nuestro Señor Jesucristo y moralmente de María Santísima, todo hombre es pecable por naturaleza mientras peregrina en este valle de lágrimas, pues aunque el bautismo borre la mancha original del alma, no la libera de sus debilidades y de la concupiscencia que la inclinan al pecado.1 Éste, una vez cometido, aleja de Dios al alma y hace imperativa una posterior conversión a Él, tanto más dolorosa cuanto mayor haya sido el alejamiento. Y este dolor caracteriza una virtud poco considerada, pero muy necesaria para nosotros, criaturas defectibles: la penitencia.
Generalmente se acepta que la palabra penitencia deriva del latín pœnam tenere, en el sentido de tener pena o dolor, compadecerse; o de pœnire, que significa castigarse por los pecados personales cometidos.2 La penitencia, como virtud sobrenatural, es infundida por Dios en el alma y se ordena a reparar las injurias hechas contra Él, mediante el dolor y el arrepentimiento.
Darse cuenta del mal perpetrado puede ser fruto de un acto racional honesto o de una constatación provocada por un castigo, como sucede con un asesino que se arrepiente de su crimen, no porque fuera un acto malo, sino porque se ve prisionero.
En cuanto al orden sobrenatural, «no se arrepiente el que quiere, sino el que Dios misericordiosamente quiere que se arrepienta»,3 pues ningún pecador tiene derecho a la gracia del arrepentimiento y nunca podría alcanzarlo por sus propias fuerzas. Y al tratarse de una obra divina es por lo que las lágrimas de la compunción han escrito algunas de las páginas más bellas de la historia, empezando por Adán, pasando por David, alcanzando un auge conmovedor en Santa María Magdalena y extendiéndose a las más diversas almas penitentes cuya humildad brilló en los ojos de Dios y de los ángeles a lo largo de los siglos. Hasta nuestros días, la Santa Iglesia no ha dejado de hacerse eco y alimentar el espíritu de contrición en sus fieles, en las súplicas de perdón y misericordia que abundan tanto en la liturgia y los ritos sacramentales como en las oraciones privadas en general.

Santa María Magdalena penitente – Convento de San Agustín, Quito
Dios, que no niega su gracia a nadie, toca el alma del pecador y evidencia a sus ojos oscurecidos el horror de la ofensa hecha contra Él. Al volver en sí, el penitente aborrece las faltas cometidas, desea corregir su mala conducta y sus costumbres depravadas, y se anima con la esperanza de alcanzar el perdón. Esto es la penitencia interior. Cuando el dolor de alma y el perdón concedido por Dios se manifiestan, entonces tenemos la penitencia exterior, elevada por Cristo a la dignidad de sacramento.4
Tribunal en el que Dios es vencido
Cada uno de los siete sacramentos posee una materia, que constituye, junto con la forma, el signo sensible de la gracia que obran. En la eucaristía, por ejemplo, tenemos el pan y el vino; en el bautismo, el agua; en la unción de los enfermos y en la confirmación, los óleos benditos. En el sacramento de la penitencia, tenemos la «remoción de una cierta materia, esto es, del pecado»,5 que se produce a través de las palabras del sacerdote: «Yo te absuelvo…».
Como vimos en el artículo anterior, Nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia cuando, soplando sobre los Apóstoles después de la Resurrección, les dio la potestad de perdonar los pecados: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 22-23).
Ahora bien, ¿cómo se sabe a quién perdonar y a quién retener los pecados si no es mediante un juicio? ¿Cómo se puede emitir una sentencia justa si no es en un proceso judicial? En efecto, el sacramento de la penitencia tiene el carácter de tribunal, donde el sacerdote desempeña el papel de juez y el penitente el de reo denunciante de sus propios delitos; esto se debe a que nadie, aparte de Dios y la persona misma, puede penetrar en el interior de la conciencia. Por su carácter acusatorio, este sacramento suele llamarse confesión.
La confesión constituye así un verdadero tribunal de misericordia, en el que el reo contrito y con las debidas disposiciones tiene siempre ganada su causa, siempre es absuelto. De hecho, «no hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús» (Rom 8, 1). De este modo, el reconocimiento humilde, unido a la petición de perdón, vence al Dios de toda justicia, convirtiéndolo en un Dios-compasión.
Condiciones de validez
Para que el sacramento de la penitencia sea válido, se le exige al penitente tres actos: la contrición, la confesión y la satisfacción.
Los pecados ocurren siempre por medio de pensamientos, palabras y acciones —en las que también se incluyen las omisiones. Por ello, es preciso que Dios sea aplacado por las mismas facultades: por el entendimiento, ordenado por la contrición; por las palabras, purificadas en la confesión; y por las acciones, reparadas con el cumplimiento de la satisfacción, o sea, la penitencia impuesta por el sacerdote.
De todas las disposiciones del sujeto, la más necesaria es la contrición. El verbo conterere significa triturar algo sólido y consistente. En el ámbito espiritual, se refiere al dolor del corazón pecador machacado de remordimiento por el ultraje que ha cometido. Cuando el alma posee una contrición perfecta, detesta sus pecados específicamente porque consisten en una ofensa a Dios —y ahí radica su carácter sobrenatural— y obtiene el perdón de sus faltas incluso antes de declararlas en el confesionario, siempre que tenga la intención de hacerlo a la primera oportunidad que se le presente. En cambio, el arrepentimiento por mero temor del castigo, llamado contrición imperfecta o atrición, es suficiente para obtener el perdón de los pecados en el tribunal de la penitencia, pero no fuera de él.
Además, el propósito de no volver a pecar es una consecuencia necesaria de la buena contrición.6 Quien verdaderamente se arrepiente, decide firmemente abandonar todas las ocasiones que le llevan a pecar, aunque esto implique sacrificios, como la pérdida de bienes, amistades o prestigio.
El que en la confesión no hace serio propósito de enmendarse de sus pecados, o lo hace a medias, conservando su apego a vicios pecaminosos, representa, según San Juan Crisóstomo,7 el papel de un comediante: finge ser un penitente, cuando en realidad es el mismo pecador de antes. El propósito de enmienda debe ser, pues, firme, enérgico, eficaz. Tanto éste como la contrición han de tener un alcance universal, ya que no se trata de evitar tal o cual tipo de pecado, sino de rechazar todo y cada uno de los pecados, por ser una afrenta al Creador.
Examen de conciencia… y mucha fe y confianza
Para no omitir ninguna falta grave, por olvido o por el nerviosismo del momento, conviene hacer primero un examen de conciencia, que consiste en analizar y escudriñar con diligencia los recovecos y escondrijos de la conciencia, tratando de recordar las faltas con las cuales se ha ofendido mortalmente al Señor, Dios nuestro. Los pecados veniales también son materia de confesión, y la Iglesia recomienda que sean declarados. Es muy recomendable que los pecados se escriban, para que nada escape a la acusación y afecte su perfección.
La confesión será hecha al sacerdote, que actúa en la persona del Salvador, representándolo al mismo tiempo como Juez, a quien el Padre «ha confiado todo el juicio» (Jn 5, 22); como Médico, que debe aplicar el remedio adecuado a las debilidades del alma enferma; como divino Maestro, al instruir y corregir al penitente; y, finalmente, como Padre, que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores (cf. Lc 5, 32).
Por consiguiente, es con espíritu de fe y confianza que el pecador debe acercarse al confesionario.
¿Desahogo o acusación?
¿Por qué decir los pecados? He aquí una pregunta que intriga a muchos.
La confesión vocal es una saludable medicina contra el orgullo, raíz de todos los males. Además, incluso desde el punto de vista humano, acusarse de algo alivia y facilita la reconciliación, como dice el adagio: «Las buenas cuentas hacen los buenos amigos». En el sacramento de la penitencia, la acusación de las faltas no es un acto impuesto por un tercero, sino voluntario por iniciativa del propio penitente.
¿Y cómo acusarse?

«El confesionario», de David Wilkie – Galería Nacional de Escocia, Edimburgo
La confesión no es un desahogo de las dificultades de la vida, ni una oportunidad para granjearse la atención del sacerdote para satisfacer el deseo de ponerse en el centro; no es una justificación de los pecados ni una delación de las faltas de los demás… Es una acusación de las propias culpas.
Santo Tomás de Aquino8 hace un elenco de dieciséis cualidades de las que debe revestirse la acusación. Para mayor provecho espiritual de nuestros lectores, no nos detendremos en todas, sino sólo en las más relevantes.
Por derecho divino, la confesión debe ser necesariamente íntegra, es decir, deben acusarse todos los pecados mortales, con las circunstancias en que se cometieron, cuando éstas agravan o atenúan la malicia de los actos o cambian su especie. Por ejemplo, en el caso de robo, se debe mencionar la cantidad y calidad del objeto, así como la dignidad y condición de la persona robada; cuando existen desavenencias, sean leves o graves, se debe indicar quién ha sido herido física, moral o espiritualmente, sea un desconocido o un hermano; o, en el caso de adulterio, se debe especificar con quién se pecó, si con una persona soltera, casada o consagrada, ya que estas circunstancias cambian la especie del pecado.
Omitir conscientemente lo que ha de ser manifestado es abusar de la santidad del sacramento y desperdiciar la oportunidad de reconciliarse con Dios, pues la confesión se torna inválida y además hace al penitente reo de un pecado mayor: el sacrilegio.9 ¡Qué tristeza cuando en el día del Juicio final el alma se vea condenada y aquello que no se atrevió a acusar en confesión sigilosa sea descubierto a los ojos de todos!… Será demasiado tarde. Por tanto, no es buena idea dejarse enmarañar por el maldito ovillo de la vergüenza con el que el demonio siempre trata de enredar al pecador.
Al mismo tiempo que íntegra, la acusación debe ser sencilla, sin frases rebuscadas ni divagaciones inútiles, a modo de incriminación. En otras palabras, basta con que sea sincera, presentando los pecados tal y como la conciencia los muestra, sin omisiones ni exageraciones.
La acusación también debe ser clara, y no susurrada hasta el punto de que no se oiga, ni pronunciada apresuradamente de manera que resulte incomprensible. «A veces deseamos un perdón barato, fácil, aunque sin llegar a hacer una confesión mentirosa», señala acertadamente Dom Columba Marmion.10 Obrar así «es engañarse a sí mismo, profanar el sacramento y encontrar el veneno y la muerte allí donde Cristo quiso poner la medicina y la vida».11
Por último, es importante recordar que la confesión no es un interrogatorio. El sacerdote podrá hacer tantas preguntas como sean necesarias y el penitente es libre de expresar cualquier duda de conciencia que tuviera. Sin embargo, éste debe ir preparado para acusarse de sus faltas y no simplemente esperar a ser interrogado.
La paz reconstituida y sellada
Confesadas las culpas, el penitente acata las palabras del sacerdote y se dispone a cumplir la penitencia que le ha impuesto, generalmente alguna oración u otra obra satisfactoria. ¿Cuál es el motivo de esta penitencia?
Con la absolución sacramental, Dios perdona el pecado y conmuta la pena eterna en pena temporal, la cual se paga en este mundo o en el Purgatorio. La penitencia sacramental, elemento constitutivo de la confesión, concurre a satisfacer de algún modo esta pena y ayuda a purificar el alma de las «reliquias de los pecados».12
Al fin y al cabo, cuando la confesión ha sido bien hecha y el sacerdote levanta la mano para, trazando la señal de la cruz, pronunciar la sentencia: «Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», por muy graves que sean los crímenes cometidos, ¡todo queda indultado para siempre! ¡Oh, si se nos concediera ver el indecible milagro que entonces tiene lugar! «El alma […] se arrodilla desfigurada por el pecado y se yergue limpia y justificada. […] ¡Se ha sellado la paz entre el pecador y Dios, entre el Creador y la criatura!».13

«La confesión», de Marie-Amélie Cogniet – Museo de Bellas Artes de Orleans (Francia)
Purificados por la sangre del Cordero
¡Qué agradable es la fragancia de la limpieza! Ahora bien, mucho más benéfico es el perfume de una conciencia recta, de un alma cristalina que no almacena «pecados envejecidos», sino que, en cuanto percibe en sí una falta, corre a lavarla en el saludable baño de la regeneración de la penitencia.
En este sacramento es donde la sangre de Jesús, como en lo alto de la cruz, se derrama sobre nuestras almas para purificarlas, con todo el potencial de redención;14 a través de él somos fortalecidos contra las asechanzas del demonio y nuestras malas inclinaciones; en él recobramos o aumentamos en nosotros la vida divina.
Sepamos, pues, recurrir con frecuencia a esta excelentísima fuente de gracia y de perdón. Y si, por casualidad, nos asalta la tentación de desesperación por tantas y tan grandes faltas, recordemos: hay multitud de santos que jamás habrían alcanzado el Paraíso si el Señor no hubiera instituido en la Iglesia el sacramento del perdón. Arrojándonos con humildad, amor y confianza en los brazos del Salvador y de su Madre Santísima, seremos salvados y contados entre el número de aquellos que han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero (cf. Ap 7, 14). ◊
Notas
1 Cf. DH 1515.
2 Cf. Royo Marín, op, Antonio. Teología Moral para seglares. 5.ª ed. Madrid: BAC, 1994, t. ii, p. 257.
3 Idem, p. 267.
4 Cf. Catecismo Romano. Parte II, c. 5, n.º 4; 10.
5 Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica. III, q. 84, a. 3.
6 DH 1676.
7 Cf. Mortarino, Giuseppe. A Palavra de Deus em exemplos. São Paulo: Paulinas, 1961, pp. 132-133.
8 Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica. Suppl. q. 9, a. 4.
9 Cf. Catecismo Romano. Parte II, c. 5, n.º 48; Royo Marín, op. cit., p. 342.
10 Beato Columba Marmion. Jesus Cristo, ideal do sacerdote. São Paulo: Lumen Christi; Cultor de Livros, 2023, p. 126.
11 Royo Marín, op. cit., p. 338.
12 Cf. Catecismo Romano. Parte II, c. 5, n.º 59.
13 Corrêa de Oliveira, Plinio. «Hediondez do pecado e beleza da confissão – II». In: Dr. Plinio. São Paulo. Año ix. N.º 102 (set, 2006), p. 13.
14 Cf. Philipon, op, Marie-Michel. Os Sacramentos da vida cristã. Rio de Janeiro: Agir, 1959, p. 169.