Al final de cuentas: ¿para qué fuimos creados? ¿Por qué existimos? ¿Qué nos espera después de la vida?
El Pe. Ricardo del Campo, EP nos invita a reflexionar en torno a esta temática espiritual y transcendental. ¡Acompáñenos!

Al final de cuentas: ¿para qué fuimos creados? ¿Por qué existimos? ¿Qué nos espera después de la vida?
El Pe. Ricardo del Campo, EP nos invita a reflexionar en torno a esta temática espiritual y transcendental. ¡Acompáñenos!


Cuando la sencillez de los días feriales da paso a los esplendores de las solemnidades litúrgicas, los dones y sentidos del hombre se armonizan en gestos de adoración que permiten al alma impregnarse de lo divino y manifestar, a través de la melodía, su amor al Creador.
Las armónicas voces de un coro bien afinado, acompañadas del órgano o de otros suaves instrumentos, y a veces despuntadas con altaneros toques de trompetas, constituyen una verdadera oración cuando son destinas a la gloria de Dios.
Sin embargo, al oír la pujanza de la música instrumental, los buenos apreciadores del canto llano recordarán —no sin nostalgia— la gravedad monódica del gregoriano cantado a capella. La austeridad de su línea melódica, regida por un ritmo sin compases, parece mucho más propia a hacer sentir la grandeza y elevación del Sagrado Misterio.
Ante esta paradoja, cabe preguntarse cómo los instrumentos se unieron al coro en la liturgia, inaugurando así un nuevo género de música sacra. ¿Cuál es su función? ¿Ayudan, realmente, a acercar el alma a las armonías celestiales?
Los instrumentos musicales estaban muy presentes en el culto judío, y así lo demuestra el Antiguo Testamento en pasajes como este: «Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas; cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones» (Sal 32, 2-3).
La Sagrada Escritura también les atribuye también un efecto curativo y exorcista —fueron los acordes de la cítara de David los que libraron a Saúl del espíritu malo (cf. 1 Sam 16, 16-23) –, mientras que su ausencia era considerada señal inequívoca de desgracias prontas para abatirse sobre el pueblo elegido: «Pondré fin al rumor de tus canciones y no se escuchará más el sonido de tus cítaras» (Ez 26, 13).
«No obstante, esta tradición hebrea relacionada con los instrumentos músicos no pasó a la Iglesia primitiva; por lo menos los escritores apostólicos y los inmediatamente posteriores no aluden a ello en absoluto».1 Aunque los cristianos no ignoraban tal costumbre, su asimilación en el culto divino fue repudiada.
Ciertos autores afirman que se dejó de usarlos como medida de prudencia, para no llamar la atención sobre los lugares de culto en tiempos de persecución. Pero al parecer el principal motivo para rechazarlos fue su uso en los cultos idolátricos y fiestas paganas: «Probablemente fueron desterrados del templo por su carácter profano, sensual y clamoroso»2, declara Mons. Mario Righetti en su célebre Historia de la liturgia.
Clemente de Alejandría defendía que, para glorificar a Dios, les bastaba a los cristianos un instrumento, la Palabra, portadora de paz.3 Se veía «en la homofonía del canto sagrado una imagen y un paralelismo de la armonía del universo y de las esferas celestiales»4, mientras que la heterofonía entre el canto y los instrumentos era considerada como algo contrario a la unidad de la comunidad cristiana.
Se estableció así en los comienzos de la cristiandad una separación irreconciliable entre el canto sacro y las melodías instrumentales. Quizá esa dicotomía tuviera su origen en un soplo divino, que frenaba los impulsos desequilibrados de la música profana para hacer nacer y llegar a su esplendor el canto gregoriano, cuyos neumas componen melodías serenas y llenas de paz.
Solamente le fue digno al órgano acompañar las oraciones de la Iglesia a partir del siglo VII,5 ya que «tan particularmente se acomoda a los cánticos y ritos sagrados, comunica un notable esplendor y una particular magnificencia a las ceremonias de la Iglesia, conmueve las almas de los fieles con la grandiosidad y dulzura de sus sonidos, llena las almas de una alegría casi celestial y las eleva con vehemencia hacia Dios y los bienes sobrenaturales»6.
El sólido imperio establecido por el gregoriano en la música sacra se vio amenazado, a partir del siglo XI, por la ola de trovadores que emergió en Europa, generando profundos cambios en la mentalidad humana.7
No mucho tiempo después, «las imágenes de los santos se desvanecían ante los combates y el culto marial dio paso al “amor cortés”. Poco a poco el latín fue abandonado en provecho de la lengua vernácula, accesible a todos. La poesía y la música conquistaron una nueva popularidad que le faltaba inevitablemente al canto eclesiástico latino».8
Nacidos en la misma cuna que las canciones profanas, los instrumentos musicales se desarrollaron y perfeccionaron, envueltos en brazos mundanos. Empezaron a brillar en las fiestas, alegrando con sus melodías la vanidad sentimental presente en torneos y diversiones populares.
Con mayor razón aún, lejos se veía de que sonaran en los templos…
Mientras, la historia del canto sacro seguía su curso. De la monodia gregoriana se pasó al contrapunto y a la diversidad de líneas melódicas. En el siglo XVI, bellezas inefables eran alcanzadas por compositores como Tomás Luis de Victoria y Giovanni Pierluigi da Palestrina, cuyo espíritu profundo y recogido salvó la polifonía sacra de las exageraciones a que estaba expuesta.
También fue en esa época cuando «a las voces de los cantores y al órgano se unió el sonido de otros instrumentos musicales».9 La severa separación mantenida durante siglos empezó a diluirse. Surgen pequeños conjuntos de instrumentos que, principalmente, tocaban al unísono con las voces y después pasaron a tener una parte propia en el acompañamiento.10
Sin embargo, si el canto había penetrado a fondo en el corazón del hombre auxiliándolo a expresar sus sentimientos religiosos, los instrumentos no eran aún capaces de reflejar por sí mismos los dinamismos del alma humana. Al principio, «no hablaron un lenguaje, sino que balbucearon imitaciones retóricas de la música vocal, tanto la austera y pura de la Iglesia como la alegre y desenfadada de las canciones populares»11.

La presencia de los instrumentos en la música sacra se volvió mucho mayor al iniciarse la época de los oratorios. Heinrich Schütz (1585-1672), considerado un compositor de transición entre la polifonía y los oratorios, supo magistralmente unir a las voces todos los recursos orquestales de los que disponía, prenunciando el apogeo del nuevo género musical que se dio con las inspiraciones de Georg Friedrich Händel (1685-1759).
Aunque este último no destinara sus obras al culto divino, sino a presentaciones de carácter religioso en ambientes profanos, no por eso podemos dejar de reconocer en muchas de sus composiciones la genialidad en poner en música la Palabra de Dios, que le valió el título de «compositor de las Escrituras»12. Su obra maestra, el Messias, es una buena muestra de ello.
Como ya acompañaban no sólo la voz de los hombres, sino también, en los oratorios, la palabra de Dios, los instrumentos musicales paulatinamente fueron pasando del teatro al templo, y ganando por fin ciudadanía en la Jerusalén celestial. A mediados del siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV corroboró que ellos sustentaran el canto litúrgico.13
Pero no todo en el arte musical sacro marchaba en equilibrio, pues durante el siglo XIX la música de orquesta dio ocasión a abusos dentro de los templos, haciendo de la iglesia una continuación del teatro, comprometiendo el carácter sobrio y tranquilo de la oración litúrgica y poniendo en riesgo la integridad del canto eclesiástico.14
Ahora bien, el abuso no quita el uso. Para remediar este mal, la justa prudencia de San Pío X instó a que la elección de los instrumentos, especialmente los de viento, fuera limitada, juiciosa y proporcionada al ambiente y la composición escrita en estilo grave, conveniente y en todo parecida a la del órgano,15 pues hay modos más propios al culto sagrado y otros menos. Por otra parte, «como el canto debe dominar siempre, el órgano y los demás instrumentos deben sostenerlo sencillamente y no oprimirlo».16
Pío XII reforzó la necesidad de ese equilibrio enseñando que «además del órgano, hay otros instrumentos que pueden ayudar eficazmente a conseguir el elevado fin de la música sagrada, con tal que nada tengan de profano, estridente o estrepitoso que desdiga de la función sagrada o de la seriedad del lugar».17
El siglo XX fue testigo de profundos cambios en el campo de la cultura, y la música sacra infelizmente no estuvo inmune a ellas.
En su documento dedicado a la liturgia, el Concilio Vaticano II reitera la admisión de otros instrumentos musicales, además del órgano, en el culto divino18 e incentiva también el canto popular religioso, «de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas resuenen las voces de los fieles».19 Pero salvaguarda la integridad del gregoriano como «canto propio de la liturgia romana».20
No hay, pues, ninguna novedad en relación con el magisterio precedente. Sin embargo, el panorama de la música sacra cambió radicalmente en el período post conciliar: «Principalmente en los veinte primeros años de la reforma, presenciamos una desmedida incorporación de melodías del ámbito profano, o mejor, del ámbito religioso o catequético al templo. […] El criterio que prevalecía no era otro además del hecho de ser una melodía pegadiza, rítmica, viva y que el pueblo participa».21
Analizando con sabiduría los excesos ocurridos en esa época, que aún contaminan ampliamente muchas celebraciones litúrgicas, Benedicto XVI recuerda que en la música sacra es necesario conservar siempre «el sentido de la oración, de la dignidad y de la belleza; la plena adhesión a los textos y a los gestos litúrgicos; la participación de la asamblea y, por tanto, la legítima adaptación a la cultura local, conservando al mismo tiempo la universalidad del lenguaje».22
Esos importantes criterios, «que hay que considerar atentamente también hoy», no contradicen, sino que refuerzan «la primacía del canto gregoriano, como modelo supremo de música sacra, y la sabia valoración de las demás formas expresivas, que forman parte del patrimonio histórico-litúrgico de la Iglesia».23
Finalmente, dejemos de lado las consideraciones sobre los instrumentos musicales en la historia de los hombres y pasemos a analizarlos desde el punto de vista del Creador.
«La música instrumental contribuye, de una manera excepcionalmente eficaz, a crear el ambiente adecuado, a su momento festivo o recogido»,24 comenta un autor contemporáneo. Proporciona al alma el estado propio para elevarse a Dios, pues una gran orquesta que resuena en oración en el interior del templo bien puede simbolizar el alma de la Iglesia que rinde al Creador un rico, profundo y armónico acto de alabanza.
En un conjunto musical existen instrumentos de cuerda y de viento. En estos, además hay una diferencia muy marcada entre los de madera y los de metal. Y si la armonía del conjunto es siempre mejor que las partes, cómo es hermoso, no obstante, oír cada instrumento por separado, sintiendo la singularidad de los timbres y resonancias expresando diferentes estados de alma.
Si un inspirado compositor se pusiera a poner en música la gesta de Elías, el profeta, ciertamente utilizaría la suave nobleza de la madera para cantar el susurro de la suave brisa que precedió su encuentro con Dios (cf. 1 Re 19, 12-13). Si, por el contrario, deseara poner en música el fuego del Señor que devoró la leña, las piedras, el polvo, el agua y la víctima en el altar del monte Carmelo (cf. 1 Re 18, 38), sin duda emplearía los instrumentos de metal, que suenan como manifestación de la implacable justicia divina. Por otra parte, sólo las cuerdas serían capaces de expresar la profundidad del afecto recíproco entre Elías y Eliseo cuando el carro de fuego arrebató al maestro del discípulo (cf. 2 Re 2, 11-12).
Sin embargo, cuando Dios habla, solamente el órgano es digno de acompañarlo. Reuniendo en sí la sencillez y la variedad, este grandioso instrumento forma un equilibrado, sublime y perfecto conjunto de los más variados timbres y sonidos.

Así contemplada, la música instrumental constituye una forma de oración que toca el fondo de las almas a través de un lenguaje sin palabras que todos los hombres son capaces de entender.
«Lamentablemente», comenta el Papa Benedicto XVI, «después de los sucesos de la torre de Babel las lenguas nos separan, crean barreras. Pero en esta hora hemos visto y oído que existe una parte intacta del mundo, incluso después de la torre y de la soberbia de Babel, y es la música: el lenguaje que todos podemos entender, porque toca el corazón de todos nosotros».25
La glorificación de las perfecciones divinas por medio de la música «nos da la garantía no sólo de que la bondad y la belleza de la creación de Dios no se han destruido, sino que estamos llamados y somos capaces de trabajar por el bien y la belleza, y son también una promesa de que llegará el mundo futuro, de que Dios vence, de que la belleza y la bondad vencen».26 ◊
Notas
1 RIGHETTI, Mario. Historia de la liturgia. Madrid: BAC, 1955, v. I, p. 630.
2 Ídem, ibídem.
3 Cf. CLEMENTE DE ALEXANDRIA. Le Pédagogue. L. II, c. 4, n.º 42, 3: SC 108, 93.
4 RIGHETI, op. cit, p. 631
5 Tradicionalmente se le atribuye al Papa San Vitaliano, cuyo pontificado se extendió del 657 al 672, la introducción del órgano en el culto litúrgico.
6 PÍO XII. Musicæ sacræ disciplina, n.º 18.
7 Cf. DELLA CORTE, A.; PANNAIN, G. Historia de la música. De la Edad Media al siglo XVIII. Barcelona: Labor, 1950, v. I, p. 143.
8 PAHLEN, Kurt. La grande aventure de la musique. Verviers: Gérard & Co, 1947, p. 48.
9 PÍO XII, op. cit., n.º 3.
10 Cf. RIGHETTI, op. cit., p. 631.
11 DELLA CORTE; PANNAIN, op. cit., p. 579.
12 PAHLEN, op. cit., p. 127.
13 Cf. BENEDICTO XIV. Annus qui hunc, n.º 12.
14 Cf. RIGHETTI, op. cit., p. 631.
15 Cf. SAN PÍO X. Tra le sollecitudini, n.º 20.
16 Ídem, n.º 16.
17 PÍO XII, op. cit., n.º 18.
18 Cf. CONCILIO VATICANO II. Sacrosanctum Concilium, n.º 120.
19 Ídem, n.º 118.
20 Ídem, n.º 116.
21 ALCALDE, Antonio. Canto e música litúrgica: reflexões e sugestões. 2.ª ed. São Paulo: Paulinas, 2000, pp. 44-45.
22 BENEDICTO XVI. Carta al gran canciller del Pontificio Instituto para la Música Sacra, con ocasión del centenario de su fundación, 13/5/2011.
23 Ídem, ibídem.
24 DUCHESNEAU, Claude; VEUTHEY, Michel. Musique et Liturgie. Le document «Universa laus». Paris: Du Cerf, 1988, p. 90.
25 BENEDICTO XVI. Saludo al final del concierto en su honor, en el palacio pontificio de Castel Gandolfo, 2/8/2009.
26 Ídem, ibídem.
Hno. Adriel Brandelero, EP


Tratando de explicar lo profundo de mi devoción a la Santísima Virgen encontré recientemente una figura que, aunque muy simple, expresa con exactitud mi pensamiento.
Imaginemos un poliedro bien construido. Si sus caras son triangulares, al mirar una de ellas en cierto modo se ven las demás, pues todas tienen la forma de un triángulo.
Es lo que sucede con la Madre de Dios, cuya perfección es supereminente y a quien la Iglesia le dedica el culto de hiperdulía. Al considerar alguna de sus altísimas cualidades se percibe que posee igualmente en grado elevado todas las otras virtudes de las que una criatura humana es capaz. Conocida, por ejemplo, su fe, se entiende su esperanza y su caridad. Viendo un lado del poliedro se intuye cómo son todos los demás, con sus dimensiones.
Si, conforme a la geometría, el poliedro no es exactamente así, esta figura sirve al menos como metáfora.
Ante todo, lo que más me tocó de Nuestra Señora no fue tanto su santidad virginal y regia, sino la compasión con la que mira a quien no es santo, atendiéndolo con pena y solícita en dar; en suma, una misericordia que tiene las mismas dimensiones que las otras cualidades.
Es decir, una misericordia inagotable, clementísima, pacientísima, pronta para ayudar en cualquier momento, de modo inimaginable, sin ni siquiera tener un suspiro de cansancio, de extenuación, de impaciencia. Está siempre dispuesta no sólo a repetir su bondad, sino a superarse a sí misma, de manera que una vez practicada esa misericordia, incluso mal correspondida, viene otra mayor. Nuestros abismos, por así decirlo, van atrayendo su luz. Y mientras más huimos de Ella, más se prolongan e iluminan las gracias que Ella nos obtiene.
¿Cómo percibí esto?

Cuando de pequeño fui a la iglesia del Corazón de Jesús y me encontré por primera vez con la imagen de María Auxiliadora, no es que hubiera sido favorecido con alguna visión, éxtasis o revelación, sino que me sentía tocado, como si la imagen me mirara, y tuve un conocimiento como muy personal de esa bondad insondable que me envolvía totalmente. Si hubiera querido huir o renegar, Ella me habría sujetado con afecto y dicho: «Hijo mío, vuelve. Aquí estoy yo». Y eso me hizo entender la profundidad de esa misericordia.
Lo primero es que me quedé tranquilo para toda la vida. De hecho, por muy grandes que sean las dificultades, si estamos envueltos por esa misericordia, podemos descansar; porque cuando alguien no es brutalmente insensible y se dirige a la Virgen María, Ella acaba arreglándolo todo.
Y, fíjense bien, una de las cosas que más me admiraron —en la indefinición de mi mentalidad de niño, lo tenía muy claro— fue entender que eso no consistía en ser un privilegio para mí, sino que era una actitud suya en relación con cualquier hombre. Con todas las personas que existieron y existen, con todos los pecadores que están en las calles, en las casas, en los tranvías, en los automóviles, con todos Ella es así. Muchos, no obstante, la rechazan.
Cuando veo a alguien nervioso y con problemas, tengo mucha pena de él y me pregunto: «¿Por qué no puedo comunicarle una mirada como la que recibí de Nuestra Señora? Se quedaría tranquilo para toda la vida».
No logro expresar enteramente en qué consistió esa gracia. Cuando rezo la parte del Magníficat que dice: «et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum – y cuya misericordia [la del Todopoderoso] se extiende de generación en generación sobre los que le temen», siempre pienso: «Bien es verdad esto; pero es así por intermedio de María Santísima. Ella es la misericordia insaciable, que no acaba, sino que se multiplica solícita, bondadosa, tomando nuestra dimensión y, por compasión, haciéndose más pequeña que nosotros para acogernos».
Al considerar esa misericordia nos viene la idea de la virginidad de María Santísima, porque esas nociones, por así decirlo, están contenidas unas en otras. Conocida la misericordia, se conoce la pureza; he ahí nuevamente la figura del poliedro. Ella es pura, con un grado de pureza indecible. Cualquier castidad que se pueda concebir no se compara a su pureza, toda ella hecha no sólo de ausencia de cualquier propensión hacia el mal, sino de una efusión de alma directa y exclusivamente dirigida a Dios, sin compromiso con nada ni nadie más, un completo arrebato, de una fuerza, una integridad, un deseo de lo absoluto que no se puede medir. La pureza de Nuestra Señora, comparada a la de otras personas, es como la blancura de la nieve en relación con el carbón.
Y, desde la perspectiva en la que me pongo, la pureza lleva consigo la idea de la fortaleza, la cual no significa que nada se rompe. Se trata de algo diferente: ante lo que la Madre de Dios, en su pureza, decidió, el resto del mundo se curva por la fuerza de su voluntad; es un ímpetu, una resolución, una ausencia de posibilidad de resistencia de cualquier persona o cosa que sea, una soberanía, un dominio en una tal dimensión que no hay palabras humanas para expresarla. Hoy se habla de obuses y otras armas. En realidad, son simples cacharros inofensivos y ridículos en comparación con un acto de voluntad, una preferencia de la Santísima Virgen.
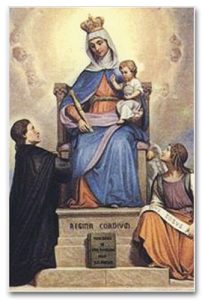
A su vez, esa fortaleza, misericordia y pureza conllevan una idea de su sabiduría lúcida, adamantina, dispositiva de todas las cosas, sin jamás llegar a tener dudas sino solamente certezas. O sea, Ella conoce todas las cosas, así como sus interrelaciones y penetra hasta las entrañas de todo ser. ¡El universo es tan grande! Por el hecho de que Nuestra Señora comprende el orden del universo y su punto culminante, una vez más vislumbramos cuál es la inmensidad de su pureza, fortaleza y misericordia.
Esas son las virtudes que, de momento, más me llaman la atención cuando me acuerdo de la mirada de la imagen de María Auxiliadora de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
Podrían preguntarme: «Usted recibió esa mirada siendo un niño, con once, doce años; pero ¿nunca más le ocurrió algo similar?».
Esa gracia me fue dada de tal manera que permaneció como un sol para toda la vida. El hecho parece que hubiera sucedido ayer. Es como si la Santísima Virgen me dijera: «Hijo mío, yo te quiero». Y yo le declarara: «Madre mía, soy vuestro».
Si alguien me interroga dónde coloco en esas consideraciones a Nuestro Señor Jesucristo yo le contesto: «¡En todo!». Esa es la idea que San Luis María Grignion de Montfort desarrolla mucho: Nuestra Señora es el claustro, el oratorio, el tabernáculo sagrado donde está el Redentor, y cuando más cercanos estemos de Ella, mucho más lo estaremos de su divino Hijo.
Imaginen a Nuestra Señora durante el período en que, en su cuerpo virginal, se estaba formando el Niño Jesús, por acción del Espíritu Santo, y que alguien quisiera adorar al Mesías abstrayéndose de Ella. Sería una estupidez, no tendría sentido.
Sé que estaré más unido a Nuestro Señor cuanto más unido esté a María Santísima. Naturalmente, de ahí procede que mi devoción a Él pasa por Ella. Creo que incluso en las ocasiones de mayor cansancio —al menos eso espero—, cuando hago una referencia a la adoración debida a Nuestro Señor, enseguida hablo de su Madre virginal. Es sistemático.
Dirán: “Muchas veces usted habla sobre Ella sin referirse a Él”. Sí, porque Él es infinitamente mayor que Ella. Así, hablando de Ella, Él está implícitamente contenido. Pero, al tratar acerca de Él, Ella no está implícitamente contenida. Por eso, quieran o no quieran, les guste o no, si Nuestra Señora me ayuda, lo haré hasta la muerte.
Extraído, con pequeñas adaptaciones, de la revista “Dr. Plinio”.
São Paulo, Año XIII. N.º 142 (ene, 2010); pp. 20-25.

“Recen el Rosario todos los días para alcanzar la paz”
(Palabras de la Virgen María en Fátima, 1917)Este pedido maternal de la Virgen de Fátima hecho hace 100 años es para nosotros, hoy. Está en nuestras manos la paz o la guerra. Basta empuñar el rosario. Si los católicos tuvieran conciencia de la fuerza de la oración la situación del mundo cambiaría.
En Fátima, en 1917, la Virgen advirtió: “Si hacen lo que yo les diga tendrán paz […] Sino [Rusia] esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia”. (Fátima, 13/7/1917)El Hno. José Antonio Domínguez de los Heraldos del Evangelio México nos invita a reflexionar el día de hoy sobre este mensaje tan actual y profundo. ¡Acompáñanos!

¿Rezas el Santo Rosario? Entonces, dime: ¿cuáles son sus beneficios? ¿Es mejor rezarlo sólo o acompañado?
Descubre las promesas y beneficios de esta devoción en compañía de los hermanos Sebastián, Juan y Gerardo. ¡Un tremendo equipo en un maravilloso episodio!

En el episodio de hoy, el Hno. Gerardo Reyes, EP nos presenta a Doña Lucilia, uno de los mayores tesoros de los Heraldos del Evangelio. Esta noble dama brasileña es una verdadera madre espiritual de los Heraldos y una gran intercesora ante Dios. ¡No te lo pierdas!